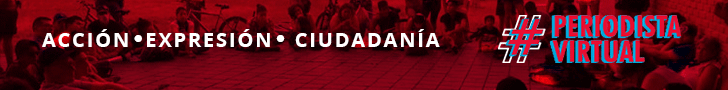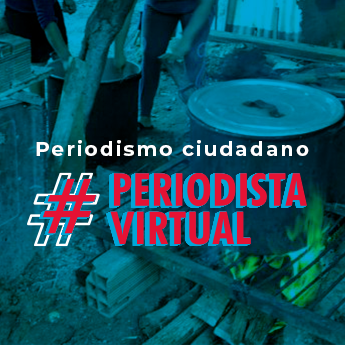Compartimos el siguiente texto de Marco Montellano sobre el carnaval chapaco
“Al acercarse la semana del carnaval Tarija se entrega a un entusiasmo que está lejos de ser la norma en otras épocas del año. Los buenos frailes de San Francisco parecen mirar para otro lado en estos días que los tarijeños dedican por tradición a una larga orgía. En este punto, las demás ciudades de Bolivia se quedan atrás en comparación con Tarija. (…) Un adelanto de las fiestas tiene lugar diez días antes: se trata del Jueves de Comadres, del que no existe ningún equivalente, creo, en Francia. Al conocer la sociedad de Tarija, sorprende el número realmente desproporcionado de gente que se llaman ‘compadre’ o ‘comadre’; en vano se busca a los ahijados”, escribía en el año 1845 don Hugues Wedell, médico y botánico francés que, acorde a las necesidades de la época, llegó en expedición científica a las jóvenes repúblicas del cono sur americano para, libreta de apuntes en mano, darle al capital del viejo mundo una hoja de ruta sobre la cual expandirse. Varios tomos científicos escribieron Wedell, identificó y registró muchas especies de flora y no pocas de fauna. Diferente es el libro de crónicas de viaje que tenemos la suerte de citar hoy. Se llama Viaje en el sur de Bolivia y llegó a nosotros recién en 2018, gracias al tesón de la investigadora Isabell Combes.
Lo primero que llama la atención es que la fiesta de comadres anticipaba a la de compadres, situación invertida hoy, 176 años después, en la que el primer jueves es de ellos y el siguiente, horas antes de carnaval, corresponde a ellas. También el rito era distinto. Cuenta el francés que el vínculo se establecía mediante el bautismo de muñecas de azúcar que para tal efecto se vendían en las tiendas de la ciudad: “Entró una pequeña chola. Llevaba una gran bandeja donde estaba echada una de estas muñecas rodeada de flores y hojas. (…) El primer acto de esta locura empezó enseguida. Los actores se disfrazaron como pudieron con todo lo que estaba a su alcance para cumplir con sus respectivos roles: uno de cura, los demás de sacristanes, testigos, etc. Todo eso fue bastante rápido, pero no así el segundo acto con las botellas de licor. Duró hasta el amanecer”. El siguiente jueves, registra el botánico, se repitió el mismo rito al compás de guitarras con un repertorio generoso de bailecitos, para ese entonces la danza oficial de los salones bolivianos.


Yo tengo apenas dos compadres y ambos son mis primos. El primero fue obra del cariño entre mi mamá y su hermano. No tendría ni dos dígitos sobre los hombros rechonchos cuando un jueves de carnaval los cuetillos sonaron en la puerta de casa. Tras ella, mi primo Edguitar me esperaba con una canasta a nuestra medida. Venía, claro está, con su padre, mi querido tío Fosforo (así, sin tilde es el apodo) quien se encargó de indicarnos el procedimiento: abrazos, serpentinas al cuello, mixturas a la cabeza y más cuetillos. Sospecho que también se hizo cargo de tomarse, junto a mis otros tíos, las cervezas respectivas.
Mi segundo compadre es mi primo Mosquita. El 2017 volvía a Tarija luego de radicar 10 años fuera, como manda don Octavio Campero en su célebre poema. Preso de nostalgia compré una canasta estándar en el Mercado Central y se la ofrecí, de todo corazón, al único de mis primos todavía soltero y sin hijos ¡igual que yo! Solo que 11 años menor. Fue todo algarabía. Tempranito nos fuimos al Campo de los Compadres, búnker etílico al aire libre especialmente dispuesto en la ribera del Guadalquivir para enfrentar esta fecha.


El paisaje era medieval: humeaban docenas de chanchos crucificados, desde todos los flancos reventaban cuetillos y sonaban cuernos mientras cientos de guerreros ejecutaban el rito: Ungían sus cabellos de mistura, adosaban sus armaduras con serpentina y, presos de una determinación y ardor vikingo, empuñaban la espada de las botellas y el escudo de los vasos y las tutumas. ¡A la guerra, mis sedientos… esta noche catarrearemos con Odín!
¿Siempre fue y será así? Dejemos el Valhalla y volvamos un ratito a nuestro expedicionario, allá en el siglo XIX: “En las reuniones que se celebran en Tarija durante las festividades, se deja a un lado toda ceremonia. Ante las jarras de chicha, la formalidad y la etiqueta dejan paso a la mezcla más íntima. Los vasos circulan sin cesar: rechazar una copa es casi un insulto. La muchacha que quiere permanecer cuerda no lo logra y la madre que la cuida tampoco. ¡Muchas cosas se dicen y se hacen en estos días que avergüenzan después! La costumbre algo bárbara que prescribe que, se quiera o no, se debe aceptar todos los licores ofrecidos, se llama obligo. (…) Me acuerdo haber visto a un individuo colocarse frente a una muchacha, con una botella de licor y dos vasos, y quedarse ahí hasta que no quede ni una gota. Por cada vaso que tomaba, su obligada tenía que tomar la misma cantidad”.
A pesar de la distancia temporal y demográfica entre la entonces Villa de San Bernardo, hoy ciudad de Tarija, muchas cuestiones permanecen. El obligo se llama hoy te invito y sigue igual de “bárbaro” … en especial al día siguiente. El compadrazgo ya no necesita un bebé ficticio de intermediario: una canasta colorida ataviada de pan dulce, frutas de la estación, banderines de colores, botellas del traguito que se quiera invitar y un zapallo o pepino, según corresponda, sirven de lazo a ese estado reservado a la amistad más sentida y profunda. Comadres es hoy la fiesta más alegre y vistosa del año, en la ya de por sí femenina y fértil Tarija.


Él:
“Que bonitu crece el trigo, en medio de la montaña,
más bonitus son tus ojos, en medio de tus pestañas
más bonitus son tus ojos, en medio de tus pestañas”.
Ella:
“Desde niña te amadu, con toda mi inocencia,
hoy te odio y te desprecio por cochino y sinvergüenza,
hoy te odio y te desprecio por cochino y sinvergüenza”.
Ambos:
“A mí me gusta tomar, amanecerme tomando,
recogerme a mi casa, cuando a misa estén llamando,
recogerme a mi casa, cuando a misa estén llamando”.
El espectáculo central del carnaval chapaco, es decir, de las y los campesinos del Valle Central de Tarija, es la música. Con la caja –suerte de tamborcito de cuero tensado– elevada hacia el costado del rostro por hábiles dedos que al tiempo sujetan y percuten una baqueta de madera, se cantan tonadas y coplas de melodía aletargada y repetitiva que combinan la poética con la picaresca. En especial durante el contrapunto carnavalero, especie de desafío rapero entre hombres y mujeres que torna voluptuosa y sugerente a la lírica del canto. Rebotan las insinuaciones sobre el inconfundible sonido de la chirlera (cuerdas de tripa estiradas sobre la membrana del parche inferior del instrumento) provocando un coqueteo que, entre rudo e ingenioso, convoca a las carcajadas y sazona la fiesta.
Luego, el sonido ancestral del erke manda a enlazarse de las manos a todos los presentes en una rueda oscilante que percute acompasada la tierra. Se trata de un baile vigoroso y grupal que eriza los ánimos y prepara los cuerpos para la chicha, servida en grandes yambuys de barro y distribuida en tutumas rebosantes de entusiasmo. Desde luego, este breve texto es apenas una postal. Las dinámicas del campo, tan ligadas al calendario agrícola y con sus propios devenires sociales y económicos, merecen investigaciones de mayor profundidad y rigurosidad.


San Luis, El Rancho, Erquis y otras comunidades aledañas a la ciudad permanecen en mis recuerdos infantiles. Jugar con agua, corretear, saborear por vez primera unos sorbos de chicha, apreciar la belleza del paisaje rural y el sentido del humor tan vivaz y particular de los campesinos es parte de este complejo rompecabezas llamado carnaval.
Resta hablar, por supuesto, de la ciudad: del sábado de disfraces, del domingo de corso, del lunes de barras y del martes de challa, renombrado hace algunos años como martes de albahaca, en honor al discurso oficial tarijeñista, aunque ya se festeje enterito y con su propio calendario el carnaval andino en otros lugares de la ciudad. Es conveniente analizar con mayor detenimiento a este respecto al espacio como mecanismo de segregación de clase, aunque se insista en ver al carnaval como un hecho cultural de inversión social que alivia las tensiones en pro de mantener intacto el status quo.
Un año, por ejemplo, todavía en los comienzos de mis 20s, decidí, de puro contreras, no festejar y me encerré en casa. Fue todo estoicismo hasta que el martes no había ya comida en la heladera y no me quedó otra que asistir a la parrillada en la que mi familia había decidido despedir la fiesta. Apenas un par de horas más tarde estábamos todos los primos en el centro de la ciudad. Al principio juntos, haciendo gasto a mi primo Gringo que, más intrépido que yo, había decidido “trabajar” vendiendo cerveza en la barra de la Plaza Principal de Tarija. El saldo fue una tremenda deuda y un chaqui aún peor. Hacia las 3 de la tarde, ya arrepentido de no haber aprovechado el feriado, me ponía al día con mi grupo de amigos del colegio. No estaba todavía enterrado el diablo.


Como saetas disparadas de entre el follaje del bosque llegaban los aguijones: Vino tinto en bota de cuero por aquí, cachurín blanco con hielito por acá, un singanito para deshinchar la omnipresente cerveza… y así, te invito, salud, mitas matas y seco peinau, me descubrí ya en medio de la luz débil de la luna, en el tramo final de la batalla, cuando se revisan los cuerpos en el suelo para ver si efectivamente murieron o se pueden rescatar prisioneros. Volví a mi mente en la esquina de la Sucre y La Madrid, con tres latas de cerveza en la mano y entre los dedos billetes que me acomodaba la vendedora. “Vamos a la banca con los demás”, me dijo una voz que conocía mi nombre. Giré hacia la sorpresa. La voz subía oblicua hacia mis oídos porque se trataba de un enano, alguien de talla baja en verdad, no cualquier Pepetisito. “Vamos, vamos –me animaba–, dame mi cambio”. Sí, encima le estaba mangueando. Preso de estupor busqué un taxi sin despedirme de mi nuevo amigo y llegué a casa intentando reconstruir lo acontecido en esas horas perdidas. Caí en la cama y con el último aliento empujé de mis pies los zapatos. El resto es miércoles de ceniza.